Acuarelas del ayer
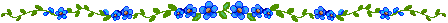
En el patio de tierra estaba Francisco cuidando de patos y gansos que nadaban en la pileta de cemento con reborde de baldosas coloradas y azules y una flor de lis en el medio.
Como de costumbre, vestía bombachas del color de las batarazas y preciosa faja de lana, cuero crudo y rastra de monedas plateadas. Las alpargatas blancas y la boina vasca ceñían su estilo de labrador.
Francisco recordaba sus primeros años en Avellaneda, en tiempos de compadritos, mientras sus hijos hacían labores en el galpón: el mayor construía barcos de madera y el menor seleccionaba los granos de maíz para alimentar a las gallinas. Las escenas de calles empedradas, con el galope de los caballos de los carros daban vueltas en su casa mientras se oía el ruido de la máquina de coser de su mujer que iba y venía de la cocina al comedor diario. Emilia cortaba las telas de seda, las lanas de casimires ingleses, los broderíes, organdíes, para confeccionar los vestidos de novia, los trajes sastre, las blusas con puntillas y valencianas que engalanaban a sus clientas y de ese modo, se sentían y se lucían como señoras importantes o señoritas de buena familia.
Francisco saboreaba un mate y mientras escuchaba el pito del tren recordaba sus andanzas de picaflor y en ese instante levantaba el brazo derecho como para enlazar a la Negra, al mismo tiempo que flexionaba la rodilla y apoyaba la punta del pie en avance para decir: "si soy así, que voy a hacer, nací buen mozo y embalao para el querer..."
Nos visitaba durante las mañanas y me traía como regalo un huevo recién puesto de la gallina bataraza, que a veces mi madre preparaba con azúcar y licor. Le gustaba escribir versos, leer la Biblia, me ayudaba a escribir la cartita a los Reyes Magos. A mí me encantaba ir a la casa de la calle Beruti, quedarme quietita en la cocina, observando la cocina económica, ayudando a mi madrina de confirmación a poner los platos blancos Bond China para el almuerzo. Yo esperaba con ansias el momento del café en una tacita de porcelana de color amarillo decorada con una pajarito celeste y como premio por portarme bien una copita de Oporto. Jugaba con la botella de música que había traído mi primo de Holanda, escuchaba las campanadas del reloj de pared, de fina madera ornamentada que se conserva en la casa de mi hermana. Leía con atención un librito titulado Rumbo al Sud, una guía de turismo publicada por el Ferrocarril del Sud, con fotos en color sepia de las playas bonaerenses y los lugares de atracción. Yo me sentía feliz soñando que algún día visitaría esos parajes admirados.
Cada 9 de julio, se celebraba su cumpleaños, aunque mi padrino Tolo había nacido el día 10, con una comida típica italiana que hacía la Tía Emilia con carne de cerdo y los cueritos de chancho, los repollos, chorizos. Nos reuníamos con mis padres, mi hermana, mis primos, es decir, sus hijos.
Pasó el tiempo y sus hijos se casaron. Tomaron diferentes rumbos, el primo mayor, que había sido de la Marina Mercante, dejó su carrera por pedido de su esposa que no quería quedarse sola durante las largas travesías. Con los años, la pérdida de su vocación provocó la falta de entusiasmo y no pudo progresar para comprar su propia casa; el menor se dedicó a la venta de granos y semillas para el campo y consolidó su familia, con un austero bienestar.
Los dos hermanos transitaron por caminos distintos. La casa dividida en dos, una parte para cada hijo también tuvo destinos diferentes. Esas vidas diferentes fueron tramando historias de rivalidades, enconos, envidias. Cuánto sufría Francisco. Anhelaba el amor, la armonía. Los hijos, alejados.
Francisco cuidaba de su mujer enferma de una hemiplejía y comenzó a entristecer. En el ritual de cada mañana, añoraba los tiempos en que atendía el gallinero, que por ordenanzas municipales ya no se podía tener en las casas del barrio. Conversaba con mi madre sobre los años en que vivían los seis hermanos varones y las tres mujeres, recordaban juntos las peripecias de mi abuela por conseguir algún puesto de trabajo a sus hijos. Aparecía en su mente las luchas por la campaña y sus convicciones políticas en el surgimiento de una revolución radical liderada por la figura de Hipólito Yrigoyen. Ese tiempo sepultado por cambios en la sociedad, que había quedado devastada tras la segunda guerra mundial, otras formas de gobierno trajeron desafíos para instalar la modernización. Francisco quedó atrapado en una encrucijada. No estaba preparado para sobrellevar la adversidad. Recluido en el galpón de la casona, apenas salía para hacer las compras por el barrio en el almacén de Dante y el en trayecto, saludaba a la profesora de piano y le decía que le gustaba la música, que había aprendido a tocar el violín cuando era joven.
No se oía el tintinear de la Singer, no veía a su ahijada jugando con los sombreros de fieltro, desfilando como una princesa, ya no entraban en la casa Doña Asunta acompañada por sus hijas Isabel y Palmira, a probarse las capas de terciopelo. Quedaba atrás el olor de las berzas para preparar la “cassoeula”.
Aquel invierno crudo de 1971, en cada tarde amenazada, iba deambulando por las veredas solitarias y se detenía a contemplar las casas de tejados rojos como en son de despedida.
Al mes de la muerte de su madre, una gris mañana en el día de la primavera, un vecino me avisó que Francisco había muerto en forma fulminante.
Cristina Pizarro
En homenaje a mi padrino. Publicado en una antología de Enigmas y en el diario El Tiempo de Azul.


